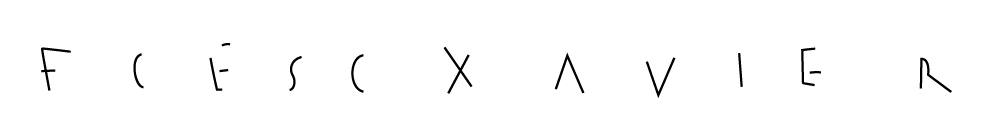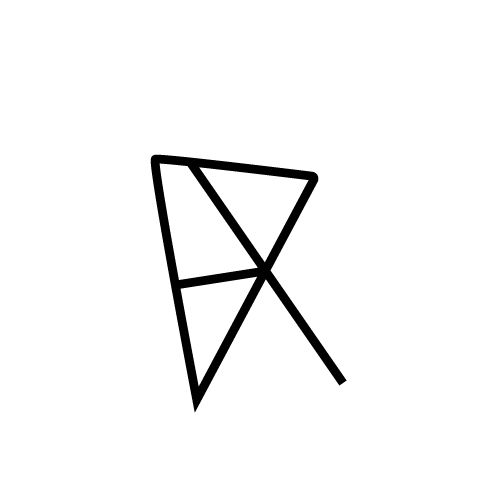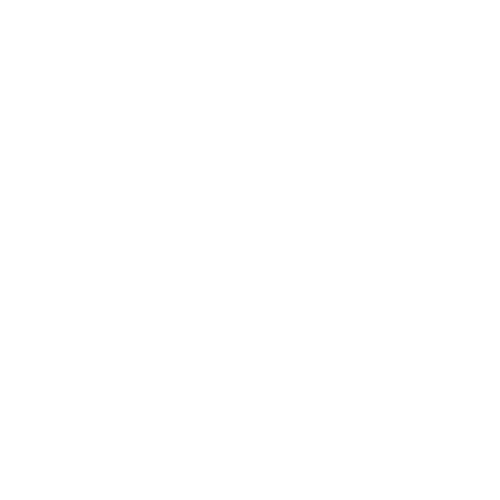Así se expresaba Arnold Schoenberg y añadía en forma de advertencia:
«Un compositor que compone para el público no piensa en la música».
Andaba yo cansado de escuchar; de oír, diría yo. Eran días en los que no encontraba la música que necesitaba. Escuchaba a Brahms y había llegado a Mahler. Su música orquestal profunda, donde las cuerdas nacían de unos agudos, inaudibles, casi abisales, creciendo hacia un discurso que parecía no haber sido escuchado antes. Las sinfonías, las versiones de Das Lied von der Erde con Kathleen Ferrier dirigidas por su discípulo Bruno Walter, eran una garantía: sus notas rendían un homenaje, pero también abrían una grieta. Era el primer salto avanzado hacia una música que se aproximaba a mi búsqueda formal.
Recuerdo una serie de coincidencias como señales. Varias surgían de manera accidental: lecturas distraídas, notas encontradas en un programa de mano, referencias cruzadas que convertían la curiosidad en necesidad. Era un día de mayo cuando, regresando a casa, la salvación tras el trabajo se transformó en premio de un descubrimiento. Creo que fue en una Virgin de una calle céntrica de Barcelona. Entré con la convicción —extraña pero firme— de encontrar Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg.
Por entonces, Sony publicaba la integral de Glenn Gould, quien había entendido profundamente la música de Schoenberg, mostrando siempre su predilección por él y por Bach. No era casual: ambos compartían una concepción estructural del sonido, una ética del pensamiento musical antes que del efecto. En aquellos años pocas tiendas permitían escuchar antes de comprar. Pregunté al dependiente si tenían esa versión y si podía escucharla. Durante unos minutos sonó en la tienda una música que procedía de otro lugar, que rompía con el lenguaje musical que hasta entonces había conocido.
Me sorprendía y me embriagaba. Apenas unos instantes bastaron para consolidar la emoción del hallazgo. No entendía nada, pero mi intuición permanecía alerta, profundamente emocionada. Bajé la cabeza con cierta vergüenza; no quería ser reconocido como el cliente que había solicitado aquel “éxito” improbable en plena canícula. Y, sin embargo, tenía la seguridad de que esa era la música que quería escuchar.
Un disco se convirtió en el punto de inflexión que dirigiría, desde entonces, mi búsqueda formal.
Con Schoenberg comprendí —sin necesidad de formularlo aún— que la música no estaba obligada a agradar, ni siquiera a explicarse. Su ruptura con la tonalidad no era un gesto de provocación, sino una consecuencia: el agotamiento de un sistema y la necesidad de otro. El Pierrot Lunaire, con su Sprechgesang, con su fragmentación extrema, con su tensión entre palabra y sonido, no proponía una nueva comodidad, sino una nueva escucha. No había suelo firme, pero sí una coherencia interna rigurosa, casi ética.
La música siempre ha sido una guía, precisamente por ser certera y también la más incierta. En su autenticidad propone un lenguaje no concreto: siempre estructurado, pero en traducción constante de lo invisible. Mutable, trazando formas apenas inteligibles y plenamente vivas. Schoenberg irrumpió en un momento decisivo de mi aprendizaje musical y artístico, y supuso una ruptura con mi manera de trabajar hasta entonces. Me obligó a abandonar ciertas seguridades formales y a aceptar que avanzar no siempre significa comprender, sino sostener la escucha.
En estos días, leyendo a Yuk Hui, he encontrado una formulación que da nombre a aquello que entonces solo podía intuir. Hui entiende el pensamiento como un proceso de individuación que no garantiza identidad ni autenticidad personal, sino que se expone constantemente al riesgo de devenir otro. Ese tránsito ocurre entre dos polos: el del idiota y el del monstruo. El idiota, desde la raíz griega ídios, permanece en lo propio, en lo privado, en lo que no se deja afectar. El monstruo, en cambio, es vulnerable a la mutación, a la contingencia y al error. El idiota se muestra, el monstruo es visto.
Reconozco ahora que aquel encuentro con Schoenberg me empujó sin remedio hacia ese segundo polo. No como gesto heroico ni como ruptura consciente, sino como una forma de exposición. Abandonar ciertas seguridades, aceptar la inestabilidad del lenguaje musical, asumir que la forma podía dejar de ser un refugio para convertirse en una pregunta. La música dejaba de pertenecerme para transformarme.
Hui insiste además en que la diversidad del arte no puede ser absorbida por una línea temporal homogénea —premoderno, moderno, posmoderno— como si el pensamiento avanzara de forma ordenada y progresiva. Algo similar sucede en la escucha: Schoenberg no es un “después” de Mahler ni una superación de la tradición, sino una bifurcación. Un desvío necesario que no se deja reconciliar fácilmente.
Desde entonces entiendo la música —y quizá el arte en general— como ese espacio donde uno debe elegir continuamente entre permanecer idiota o aceptar volverse monstruo. No para instalarse en la rareza, sino para permitir que el pensamiento, como el sonido, se individúe y alcance su singularidad. Tal vez por eso algunas músicas no se escuchan para gustar, sino para aprender a escuchar sin garantías. Porque hay rupturas que no cierran una etapa, sino que inauguran una forma distinta de estar en el mundo.
Coda
Hay, sin embargo, una confusión persistente que me preocupa: la de creer que este proceso de individuación se funda en el gusto. Como si escuchar, crear o pensar fueran actos de preferencia personal, elecciones privadas sin consecuencias. El gusto tranquiliza porque no obliga; se refugia en lo propio y clausura la posibilidad del otro.
Pero la individuación —si realmente lo es— no acontece en la comodidad de lo que me agrada, sino en la fricción con lo que me desborda. Negar la posibilidad de encontrar ese proceso en el otro es reducir la experiencia artística a una identidad cerrada, a una posición idiota en el sentido más estricto del término: aislada, autorreferencial, impermeable.
Por eso este no es solo un problema estético, sino ético y político. Escuchar —de verdad— implica exponerse a una alteridad que no controlo, aceptar que el pensamiento y la forma pueden venir de fuera, incluso en contra de uno mismo. Los artistas no podemos escapar de esta responsabilidad: cada elección formal es también una toma de posición sobre cómo habitamos lo común, sobre qué tipo de mundo estamos dispuestos a compartir.
Al final, la monstruosidad es una mirada auténtica, curiosa, la señal de que aquello que llamamos el otro no es sino una manifestación de lo que somos o podemos devenir, y que reconocerlo es preparar el mundo para un lugar común.